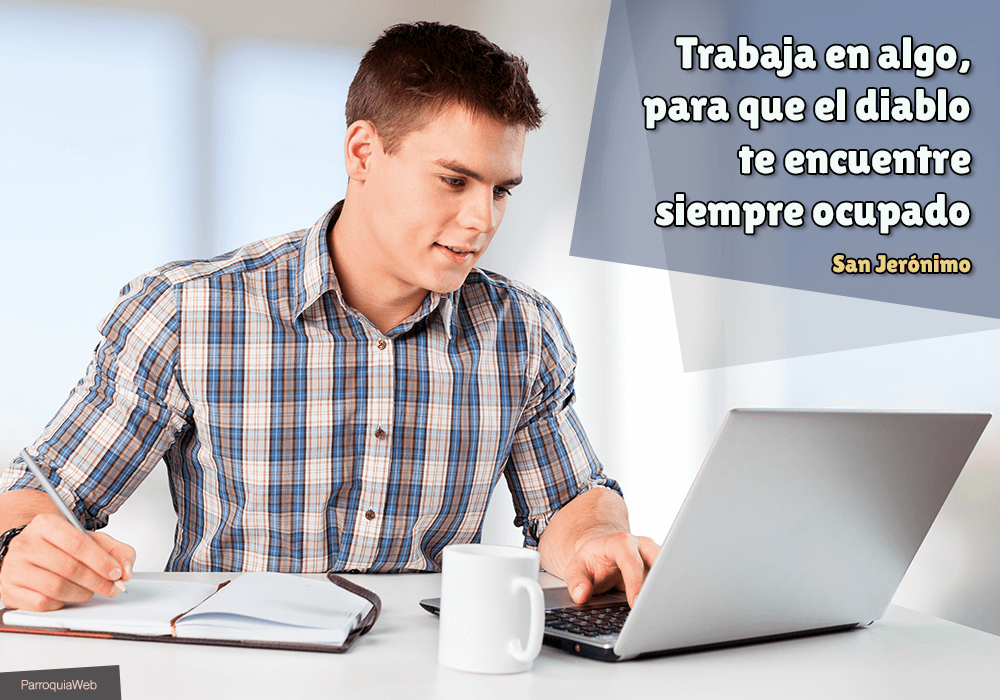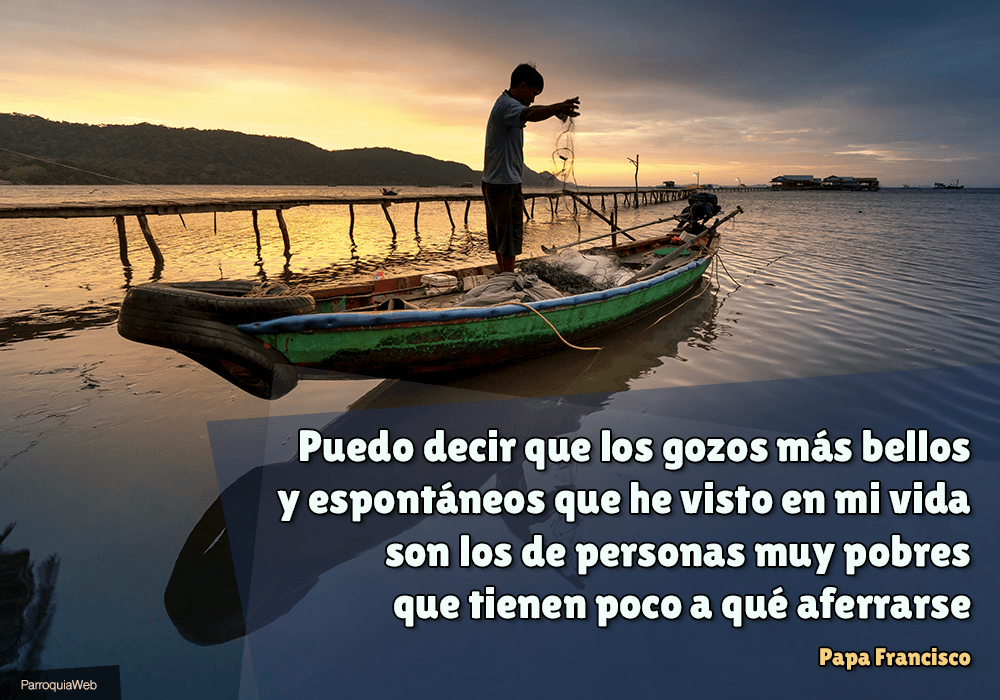XXXIV DOMINGO TIEMPO ORDINARIO. JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
TEXTOS: 2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Acuérdate de mí, cuando estés en tu Reino. Esta fue la súplica dramática de uno de los ladrones, crucificados con Jesús. El «buen ladrón», lo ha bautizado la piedad popular. Celebramos el último domingo del Año litúrgico. La Liturgia nos presenta a Cristo como Rey del universo. Si miramos el final de los tiempos solo desde nuestras cortas entendederas, podemos caer en una depresión que nos haga cerrarnos a la luz del porvenir. Pero, si miramos con los ojos de Dios y desentrañamos el mensaje que nos trasmite el Evangelio, la esperanza será nuestra compañera de viaje. Sí, todo tiene un final, todo pasa, pero hay algo que permanece: Jesucristo, Rey del Universo, Señor de la vida y de la muerte.
San Pablo, en un bello himno dirigido a los colosenses, alaba a Dios: Demos gracias a Dios Padre… Él os ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. No somos hijos de la perdición sino ciudadanos del Reino de Dios. Pero ¿de qué reino se trata? ¿Quién es su rey?
La página evangélica nos lleva hasta el Calvario. La escena es dramática: Jesús, clavado en la cruz, dialoga con los dos ladrones que han sido crucificados con él. Al sarcasmo de los prepotentes magistrados que hacían muecas a Jesús, reclamando que se salvase, como había salvado a otros; a la burla de los soldados que le ofrecían vinagre y le increpaban: Si eres rey, sálvate a ti mismo, se suma uno de los malhechores que increpa al compañero de suplicio: ¿No eres el Mesías?, sálvate a ti mismo y a nosotros.
El otro, «el buen ladrón», ve en aquel crucificado a alguien distinto: descubre la injusticia de la sentencia que ha llevado a Jesús a la cruz, lo ve como hombre justo y lo reconoce como Mesías. Y le suplica: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino. Y del corazón abierto de Cristo surge la respuesta consoladora: En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde este momento, en el trono de la cruz, Alguien que sabe del más allá, alguien que tiene poder sobre la muerte, abre las puertas de su Reino a todos los que, arrepentidos, quieran entrar.
La festividad de hoy, Jesucristo Rey del Universo, nos ayuda a unir cielo y tierra, a alentar la fe y la esperanza, pues anuncia la victoria de la vida sobre la muerte. Este lenguaje de la realeza en Jesús nada tiene que ver con las monarquías de este mundo y huye de triunfalismos fáciles. Su Reino no es de este mundo, pero convive con la Iglesia de la tierra que camina en debilidad y cuya meta es el cielo. El poder real de Jesús, el Salvador, no es motivo de miedo o sumisión, sino causa de ilusión creativa y esperanza gozosa: ¡Quien muere confesando su fe en el Hijo de Dios, compartirá también con Él la gloria del Paraíso!
Podemos dirigirnos al Crucificado, viéndolo como un fracasado, y preguntarnos: ¿Ha valido la pena tanto esfuerzo humano, tanta caridad cristiana para que luego al final todo se diluya, como un terrón de azúcar, en el olvido y el caos? O bien, contemplarlo como Rey del universo, señor de la vida y de la muerte, y pedirle con fe y esperanza: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino. Un Reino que confesamos que no tendrá fin.
Tuit de la semana: Jesucristo, Rey del universo, Tú conoces mi historia… Hazme digno de escuchar tus palabras: «Hoy, estarás conmigo en el paraíso».
Peregrinar… volver a casa de la mano de la esperanza
La meta final de la peregrinación jubilar no es la llegada a la Puerta Santa, sino el regreso a casa y a las tareas de todos los días. Esta afirmación nos ayuda a comprender el verdadero sentido de «ponerse en camino en este año jubilar». No es solo «un camino de ida»; es sobre todo «un camino de vuelta» a la vida de cada día: un regreso, sí; pero con un corazón transformado y vuelto al Señor y a los hermanos.
El Jubileo es un acontecimiento peculiar que, cada veinticinco años y en otros momentos excepcionales, nos recuerda que Dios viene especialmente en nuestra ayuda con su gracia. Su finalidad es fortalecer nuestra fe y avivar nuestro testimonio cristiano.
La fe exige constancia y paciencia: sin ellas, todo se hace efímero y limita el sentido de la vida al sentimiento de un momento, pero sin llegar a vincularse al esfuerzo de cada día. Durante este Año jubilar hemos sido peregrinos de esperanza. El camino recorrido nos invita a un regreso a la vida ordinaria como «testigos de esperanza».
Un poeta francés, Péguy, converso adulto, nos ha dejado una de las reflexiones más hermosas sobre la esperanza, cargada de fuerza teológica y delicadeza poética:
Mis tres virtudes, dice Dios…
La fe es una esposa fiel.
La caridad es una madre; una madre ardiente, todo corazón; una hermana mayor que es como una madre.
La esperanza es una niñita de nada, que vino al mundo el día de Navidad…
La pequeña esperanza avanza entre sus dos hermanas mayores y no se la toma en cuenta.
Y el pueblo cristiano no presta atención sino a las dos hermanas mayores,
a la primera y a la última
y no ve casi a la que está en medio.
Y cree fácilmente que son la dos mayores las que arrastran a la pequeña de la mano,
en medio, entre ellas dos,
para hacerle seguir ese camino áspero de la salvación.
Y no ven, al contrario, que ella,
en medio,
arrastra a sus dos hermanas mayores…
y que sin ella no serían nada.
Hemos peregrinado este Año jubilar arrastrados por la pequeña esperanza; ella nunca nos suelta de la mano y nos arrastra hasta gozar la caricia de Dios. Podemos perdernos en el laberinto del mundo, pero Dios envía a su Hijo a buscarnos; podemos negarle como Padre, pero él nos confirma como hijos; podemos distraernos del rebaño del Buen Pastor, pero su Espíritu sigue silbando para que reconozcamos su voz y volvamos al redil. La pequeña esperanza nos susurra al oído: ¡tú no está solo!
La pequeña esperanza nos ofrece otros ojos para ver la realidad, a veces cruda y difícil. Nos acompaña cada día, para que mañana amanezca mejor. La esperanza, la pequeña esperanza, tiene tal fuerza que nos arrastra desde las hojas caducas de un calendario al libro abierto de la eternidad: la pequeña esperanza nos susurra que somos eternos y nuestra patria es el cielo.
¡Ojalá! y no es un deseo sino una oración, vivamos con las velas de la esperanza henchidas: nuestra vida es una peregrinación constante que tiene como meta final la Puerta Santa de la eternidad. El amor de Dios nos aguarda en su quicio.
Alfonso Crespo